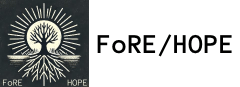Reflexiones de un colaborador del proyecto «Formas de resistencia y prácticas de esperanza».
Prince Duah Agyei
El 17 de septiembre de 2025, durante una pausa para comer con mis compañeros de trabajo, participé en una conversación que se me ha quedado grabada desde entonces. Alrededor de la mesa, hablamos de cómo la violencia sigue condicionando la movilidad humana, a menudo de forma subrepticia y encubierta bajo el lenguaje de las oportunidades. La esclavitud moderna, señalamos, persiste bajo la apariencia de promesas de empleo, el atractivo de una vida mejor o la ilusión de oportunidades en el extranjero. La discusión fue aleccionadora. La migración nunca se trata simplemente de movimiento, sino también de los riesgos de explotación, exclusión y precariedad. Y, sin embargo, incluso cuando se les presentan todos los hechos, cuando conocen los peligros, las promesas incumplidas, las incertidumbres, la soledad y la posibilidad de quedar atrapados en ciclos de explotación, las personas siguen optando por viajar. Esta constatación me llevó a plantearme una pregunta fundamental: ¿por qué migra realmente la gente?
Es una pregunta que se resiste a respuestas sencillas. Dejar el hogar, cruzar fronteras y adentrarse en lo desconocido no es solo un cálculo económico. Es un acto animado por la esperanza, la esperanza de transformación, renovación y algo más de lo que se tiene en casa. Al mismo tiempo, esos viajes son una forma de resistencia contra condiciones insoportables, contra el peso asfixiante de la desigualdad sistémica y contra la exclusión de posibilidades. La migración, por lo tanto, encarna tanto la esperanza como la resistencia: es audaz frente al riesgo e imaginativa frente a la desesperación. Esta viñeta captura en miniatura las preocupaciones más amplias del proyecto Formas de resistencia y prácticas de esperanza, en el que mis propias contribuciones académicas buscaban explorar precisamente esta interrelación entre los migrantes africanos de África Occidental. Además de llevar a cabo conversaciones etnográficas y generar datos, así como de contribuir al diseño y la enseñanza del curso Intersecciones de paz, resistencia y esperanza en la Universidad de Tampere, mi participación de un año en el proyecto dio como resultado la producción de dos artículos, ambos actualmente en diferentes etapas de revisión.
El primer artículo (en coautoría con Ángel Iglesias Ortiz), «Resistencia y esperanza en equilibrio: hacia un marco conceptual complementario», surgió del reconocimiento de que la relación entre la resistencia y la esperanza se ha dejado demasiado a menudo sin teorizar. La resistencia se conceptualiza con frecuencia como una acción de oposición dirigida contra la dominación, mientras que la esperanza se trata como una orientación abstracta y aspiracional hacia el futuro. Lo que faltaba era una exploración de su complementariedad. Basándonos en casos de África, Asia y América del Norte, argumentamos que los actos cotidianos de desafío, ya sea agotar todas las vías legales contra la deportación, reunirse en las fronteras para desafiar la separación o negarse a aceptar sentencias injustas, no son meros gestos de supervivencia, sino que se sustentan en la esperanza. Por el contrario, la esperanza en sí misma se vuelve política y tangible solo cuando se pone en práctica a través de esas prácticas cotidianas de resistencia. De esta manera, el artículo buscaba salvar la brecha conceptual entre dos discursos poderosos pero a menudo desconectados, demostrando que la esperanza y la resistencia juntas abren nuevas posibilidades para el cambio social y político.
El segundo artículo, Hope, Resistance, and the Migrant Condition (Esperanza, resistencia y la condición del migrante), profundizó en este trabajo conceptual basándolo en una investigación etnográfica con migrantes de África Occidental en Finlandia. En él, los relatos de los participantes revelaron las formas frágiles pero resilientes en que la esperanza y la resistencia se entrelazan en la vida cotidiana. Los migrantes recurrieron a la esperanza no solo como motivación inicial para mudarse, buscar educación, oportunidades económicas o una vida familiar, sino también como fuerza sustentadora cuando se enfrentaban a la exclusión, la discriminación o los obstáculos burocráticos. Su resistencia adoptó muchas formas: presentar peticiones al parlamento, apelar decisiones legales, involucrar a los medios de comunicación para cambiar el discurso público, persistir en el trabajo académico a pesar de las barreras institucionales y, en algunos casos, adoptar la inacción estratégica como estrategia de supervivencia. Estos actos rara vez fueron espectaculares o colectivos, pero fueron profundamente políticos en cuanto a cómo preservaron la posibilidad de futuros alternativos. En estas experiencias vividas, la esperanza y la resistencia surgieron no como ámbitos separados, sino como fuerzas que se constituyen mutuamente.
Mirando atrás, veo la conversación del almuerzo del 17 de septiembre como un punto de entrada simbólico a las cuestiones que perseguí a lo largo del proyecto. Me recordó que, incluso cuando los riesgos son evidentes y los peligros innegables, la gente sigue atreviéndose a migrar. Esta audacia no se reduce a la ingenuidad o la desesperación. Es una política de esperanza en acción. Emigrar así es rechazar los límites impuestos por el lugar, las circunstancias o la exclusión. Es resistirse a quedar confinado a un presente considerado inhabitable y afirmar que otra vida es posible, aunque sea incierta.
Esta reflexión refuerza lo que he llegado a comprender a través de este proyecto: que la resistencia y la esperanza son compañeras necesarias, tanto en la vida de quienes se desplazan como en el trabajo de quienes los estudian. Para mí, la investigación académica se ha convertido en una práctica de resistencia esperanzada, en una insistencia en reconocer la agencia de las voces marginadas, en teorizar sobre la importancia de sus luchas cotidianas y en rechazar el borrado de la violencia sistémica. Mis dos artículos representan modestas contribuciones a este gran esfuerzo: intentos de teorizar sobre la interacción entre la resistencia y la esperanza, y de documentar cómo esta interacción da forma a las vidas de los migrantes en la Europa actual.
Al final, mi participación en el proyecto no fue solo un ejercicio académico, sino un espacio para un aprendizaje profundo. Me mostró que comprometerse críticamente con la resistencia y la esperanza es comprometerse con las condiciones mismas de la persistencia humana en la incertidumbre. Es reconocer que, si bien la violencia y la exclusión persisten, también lo hacen las prácticas cotidianas a través de las cuales las personas resisten e imaginan otras posibilidades. Y quizás lo más importante es que me recordó que, como académicos, nosotros también debemos encarnar la resistencia y la esperanza, resistiendo la desesperación dentro de nuestras instituciones y aferrándonos a la esperanza de que nuestro trabajo pueda iluminar, por modesto que sea, los caminos hacia un futuro más justo. Cuando pienso en aquel almuerzo del 17 de septiembre, me doy cuenta de que la pregunta que nos hicimos entonces sigue vigente: ¿por qué migra realmente la gente? Las conversaciones, los escritos y las reflexiones compartidas de este proyecto sugieren una respuesta. Las personas emigran porque, incluso ante el peligro y la decepción, se atreven a tener esperanza y, al atreverse, resisten.